Abran puertas y ventanas para la nueva normalidad de la inclusión financiera

Hace varios años, me tocó dirigir un programa para el desarrollo humano en comunidades indígenas y rurales en condición de extrema pobreza y en situación de post conflicto; se trataba de implementar, con perspectiva de género y perspectiva intercultural, un Programa de Naciones Unidas con suficientes recursos y con un equipo profesional de muy buen nivel. Después de un recorrido de seis semanas en la zona del programa en donde tuvimos la oportunidad de ver y vivir la realidad de la pobreza y del conflicto, se nos ocurrió, con una Universidad local hacer un estudio participativo, casi doméstico, sobre “Los términos de intercambio económico en la zona del Programa”, para ver qué estrategia podíamos construir para que el programa tuviera los resultados esperados: la seguridad alimentaria, la resolución de conflictos y la gobernanza.
Los resultados del estudio fueron sorprendentes, lo primero: no había dinero circulante, la economía se basaba en el trueque, pero el trueque era asombroso, 6 quesos por medio kilo de sal, 9 quesos por una botella pequeña de aceite, 3 quesos por un jabón de lavar y 4 quesos por medio kilo de azúcar. Esa era la proporción, de la misma manera se cambiaba 3 kilos de frijol por un cuarto de sal, etc., etc.
Si, la pobreza es carísima no solamente por los términos del intercambio sino porque todos los productos necesarios eran escasos, por los costos de transporte, seguridad y sobre todo por los sobreprecios del abuso del comercio.
Este proceso nos llevó a comprender mejor, el significado, el uso, el manejo y la complejidad que tienen los recursos financieros en las comunidades rurales.
El dinero es uno de los bienes más escasos en el territorio de la pobreza y eso lo hace de muy difícil manejo.
Además de valorar e identificar el rol del dinero en la vida comunitaria, tuvimos el privilegio de descubrir las prácticas, los conocimientos y las capacidades con que las mujeres y los hombres de esas comunidades enfrentaban sus necesidades y articulaban sus estrategias de sobrevivencia.
Las comunidades rurales, que viven en las mismas condiciones aquí descritas, constituyen la población objetivo del ámbito de la inclusión financiera, sin embargo para las empresas o instituciones financieras, no son visibles en los procesos y programas de las finanzas populares, debido a que su mirada y nuestra atención está puesta en el dinero, en los montos, en las tasas, en los plazos, en el retorno, en la morosidad y en las dificultades que implica la dispersión del dinero, etc., cuando mucho miramos al personal técnico que dispersa las finanzas, pero no vemos más allá.
Aun sin mirar a las personas, sí se sabe que las mujeres son mejores administradoras, son mejores pagadoras y pueden ser mejores clientas, y entonces los recursos se depositan en las manos de las mujeres. Las miramos como el medio para cumplir el fin, la rentabilidad financiera; pero lo que no vemos son a las mujeres mismas, sus aportes, sus capacidades y las condiciones con que acceden o no a los recursos financieros.
Fueron las capacidades de las mujeres y sobre todo su atrevimiento las que hicieron posible que, en 2006, Muhammad Yunus recibiera el Premio Nobel de la Paz, creador de los microcréditos y del Banco de los Pobres. Puso mínimos recursos en las manos de las mujeres y los resultados tuvieron un impacto universal.
Las “microfinanzas” como un instrumento eficaz para abatir la pobreza.
Se extendió la iniciativa por todo el planeta y en México, como en muchos países de América Latina, abrió un espacio propio de actividad económica con buenos resultados.
México es, actualmente, un espacio de profundos cambios, cambios que esperamos sirvan para transformar y mejorar, los injustos términos del intercambio económico, que se dan en el marco de las profundas desigualdades que han empobrecido a la ciudadanía, a las instituciones, al sector privado y al sector financiero, es decir que han empobrecido al país.
Es momento de cambiar, es momento de innovar, es momento de mirar desde otro lugar la inclusión financiera, es momento de mirar lo que funciona, de mirar no las carencias sino las potencialidades de todas las instituciones y personas actoras del desarrollo.
Innovar mirando lo que ha sido invisible, las personas y sus derechos económicos, conocer y reconocer los conocimientos, los saberes y las potencialidades de las mujeres y de los hombres en las comunidades, en los municipios y en las localidades.
Abrir las puertas y las ventanas para que entren nuevos aires, y para que tengamos además del preciso conocimiento del mercado financiero y sus variables, el conocimiento de las personas, sus capacidades, sus necesidades y sobre todo su potencial individual y colectivo. Es momento de diseñar nuevos productos financieros y salir de lo pequeño para desarrollar: en lugar de “microfinanzas” inclusión financiera, en lugar de “beneficiarias y beneficiarios” socias y socios. Es momento de mirar más lejos: ya conocemos los créditos, los montos, las tasas, los plazos, la mora, los pagos;
complementemos nuestros conocimientos con los perfiles de las socias y los socios, con sus capacidades, con sus expectativas, con sus potencialidades, con los procesos individuales, los procesos colectivos del emprendimiento. Poner a las personas en el centro de la política de negocio y encontrar con esas personas, con todas, las mujeres, los hombres, las y los jóvenes, las personas adultas mayores, encontrar con ellas la forma de reducir los costos operativos y maximizar los beneficios para toda la cadena de trabajo.
Mirar, conocer, reconocer, escuchar y pensar de manera conjunta para enfrentar los obstáculos que se avecinan, para recuperar los logros alcanzados y para consolidar la esperanza de que otra vez la “Inclusión Financiera” sea un elemento positivo en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, sano e incluyente.
Cecilia Aguilar – Inmujeres
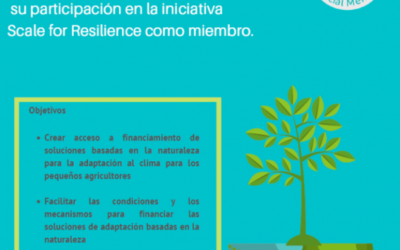


Comentarios recientes